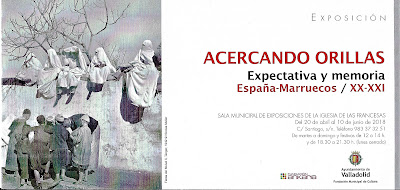Recala en Valladolid la exposición Javier Porto, Los años vividos (Sala municipal de exposiciones de las Francesas hasta el próximo 23 de agosto). Comisariada por el también artista visual, editor y muchas otras cosas, Pablo Sycet, ha tenido una larga circulación desde que se montara por vez primera en el año 2013. Consta de un centenar de fotografías de Javier Porto ordenadas en dos secciones. En la primera, La noche se mueve, se recogen imágenes de la llamada movida madrileña de los primeros años ochenta del pasado siglo. Cada vez estamos más cerca de comprender lo que supuso aquella época de la cultura española y su evolución e influencia posterior y muestras como esta nos ayudan a hacer balance de sus luces y sombras.
Javier González Porto (Madrid, 1960) no es tan conocido por el gran público como otras figuras de aquellos tiempos que han quedado en el imaginario popular. Como sucede en todos los movimientos culturales, con el paso del tiempo parece que se redujera a un puñado de nombres y manifestaciones en diferentes campos artísticos, a los que se suele juzgar por su mejor o peor trayectoria posterior. Dadas las características de la movida de los años ochenta y su fundamentación en las corrientes nacidas del pop art, esto nos lleva a un gran desajuste con la realidad. Si bien es cierto que del nutrido grupo de personas que la protagonizaron, han quedado los de mayor calidad o los que supieron aprovechar la popularidad obtenida para convertirse en una presencia habitual en los medios de comunicación -incluso sistemática-, estos no hubieran sido posibles sin un substrato amplio de creatividad, de ruptura y de arriesgada apuesta personal de muchos, de afán de continuo movimiento y novedad, que es el verdadero sentido que tuvo todo aquello. Algunos, por las razones que todos sabemos, se quedaron por el camino, otros no alcanzaban la calidad ni la constancia suficiente para perdurar, ni supieron crearse un personaje con el que proseguir en la primera fila, a riesgo de caer en la caricatura de sí mismos en ocasiones.
En realidad, la movida madrileña y otras manifestaciones similares que se dieron en gran parte de España, supuso el momento álgido en la ebullición de la postmodernidad española que ya había aparecido en los años sesenta y que por entonces derivó hacia una mezcla de la búsqueda de una libertad completa individual, la ruptura con todas las trabas morales e ideológicas, con una agudizada visión de que el mundo ya no era el de las grandes ideologías que habían estado en conflicto. Fue un movimiento cultural menos reflexivo que de acción, que había roto con la obligatoriedad del compromiso político tradicional y con cualquier idea de perdurabilidad en el tiempo. La mayoría aprendía sobre la marcha los rudimentos técnicos de las manifestaciones artísticas en las que se involucraban (la fusión de artes es una de las señas de identidad del movimiento). La recuperación de la libertad con la democracia y la apertura definitiva de España al mundo, junto a una necesidad de novedad absoluta en la juventud, llevó al país a quemar frenéticamente etapas hacia un nuevo sentimiento de creatividad y experimentación desinhibida, un pastiche de estéticas y posturas vitales en las que se mezclaban corrientes expresivas de todo tipo. Su explosión convirtió a España en un país de moda y en un llamativo centro de la cultura joven occidental.
Javier Porto estuvo presente en aquellos años y retrató el mundo de la movida desde una perspectiva diferente a como lo hicieron otros como Alberto García Alix. En sus fotografías resalta un cierto carácter de espontaneidad, de adelgazamiento del lenguaje académico tradicional de la fotografía en busca del reflejo personal de lo que supuso aquel mundo creativo, personal, directo y sin complejos. Su gran acierto estriba en la intuición de por dónde caminaría en gran medida la fotografía posterior dedicada a reflejar el mundo cultural desde dentro, más que a una intención primera de crónica de lo vivido que puede suscitar ahora la nostalgia y la curiosidad por lo que sucedió.
La segunda sección de la exposición, la suite Grace, Andy, Keith, Robert y cía, es el testimonio extraordinario de las circunstancias de una sesión de fotografías celebrada el 28 de julio de 1984 en el estudio de Robert Mapplethorpe en Nueva York, convocada por Andy Warhol y que contó también con la intervención del artista Keith Haring (Warhol había lanzado a la popularidad a Haring, pero en ese momento ambos se encontraban en claro distanciamiento personal). La modelo era Grace Jones y las fotografías estaban destinadas a la revista Interview, fundada por Warhol en 1969, uno de los pilares del pop art. Para entonces, Porto había dejado Madrid y se había lanzado a una aventura de aprendizaje y desarrollo personal como artista, convirtiéndose en ayudante de Mapplethorpe. Vistas hoy, estas imágenes ayudan a comprender la alta densidad del encuentro de artistas muy conscientes de su propio significado y trascendencia para el mundo cultural del momento. Por eso mismo, alguien como Javier Porto pudo pasar más desapercibido en aquel estudio y dejar oportuno testimonio de lo sucedido, como le había ocurrido unos años antes en Madrid.