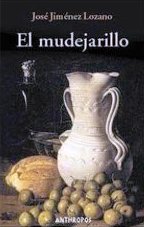Curiosamente, el gran hallazgo de El mudejarillo es el narrador y no la figura de San Juan de la Cruz. Esta ya está dada. De hecho, la historia no se nos cuenta desde dentro de San Juan sino desde alguien que ha recabado información sobre él pero de una manera muy diferente a como lo haría un inquisidor o un encargado de recoger testimonios para la beatificación o santificación del fraile.
Este narrador de El mudejarillo es una persona normal, del común en apariencia, un escritor oculto -privado, dice él-, pero perseverante. A pesar de que la Inquisición le sustrae su primer manuscrito y de que terminará en la Casa Grande para recibir el correctivo necesario por su osadía. Poco a poco sabremos cosas de él: sabremos, por ejemplo, que es un morisco -un mudejarillo, él sí- y que por eso, ya de inicio, siente simpatía por la vida, la obra y la enseñanza de San Juan, que si no lo es, lo parece y se acerca a la mística musulmana mucho más de lo que les gustaría a los que quieren controlarlo. Sabremos también -al final-, que es amigo de Cervantes. Sabremos, por lo tanto, que es un personaje situado en lo fronterizo y que de ahí procede su visión.
Pero hay algo más que caracteriza este narrador que se nos va presentando poco a poco y que contiene todo lo más atractivo del estilo de esta novela: su aproximación a San Juan de la Cruz no es la de un erudito ni la de un teólogo. Este narrador se acerca a San Juan desde la oralidad, desde la sencillez y la naturalidad. De ahí su atractivo, su encanto y su forma de mirar a San Juan y al mundo desde los de abajo y la naturaleza. Un prodigioso acierto de Jiménez Lozano.
Recomiendo la consulta de la interesante página del autor en Internet.
Noticias de nuestras lecturas
Mª Ángeles Merino resume con minuciosidad y celo la sesión del club de lectura presencial mantenida el 24 de noviembre pasado, en la que comentamos la novela de Jiménez Lozano. A ella remito para que os podáis hacer una idea.
Pancho comenta el pasaje de brujas vulgares de El coloquio de los perros... y no sé cómo, pero nos lleva hasta Tino Casal...
Anuncio de la lectura de Los pazos de Ulloa
de Emilia Pardo Bazán
En estas próximas semanas y hasta la vuelta de vacaciones de Navidad, leeremos Los pazos de Ulloa, una de las novelas más importantes de Emilia Pardo Bazán y que conviene revisitar de vez en cuando. Hay muy buenas ediciones en el mercado, pero recomiendo la que preparó Mª de los Ángeles Ayala para la colección Letras Hispánicas de la editorial Cátedra. También está disponible una buena y gratuita edición digital en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (en este enlace), en la que también puede hallarse un portal con información de interés (aquí).
Luz del Olmo nos regala dos reseñas aparecidas en la prensa tras la publicación de la novela de la Pardo Bazán. No os lo perdáis, tiene interés.
Excelente la entrada de Mª del Carmen Ugarte. Comienza situando la importancia del prólogo que la autora pone a esta novela... y termina con una pregunta bien oportuna.
Luz del Olmo nos regala dos reseñas aparecidas en la prensa tras la publicación de la novela de la Pardo Bazán. No os lo perdáis, tiene interés.
Excelente la entrada de Mª del Carmen Ugarte. Comienza situando la importancia del prólogo que la autora pone a esta novela... y termina con una pregunta bien oportuna.
En los próximos días daré a conocer el listado del resto de lecturas del curso.
Recojo en estas noticias las entradas que hayáis publicado hasta el miércoles anterior. Si me he olvidado de alguna, os agradezco que me lo comuniquéis.