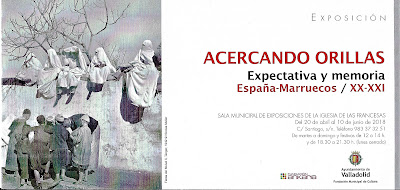El pasado viernes día 20 de abril, en el salón de actos de La Casa Grande Ayamonte, acompañé a Clemen Esteban Lorenzo en la presentación de su nuevo libro, Versos de agua (Juglar, 2018), junto a las concejalas y tenientes de alcalde del ayuntamiento de aquella localidad, Gema Martín y Marisol Guadamillas. El salón se llenó y la autora estuvo cariñosamente arropada por el grupo de poetas del Guadiana, que leyeron algunos poemas.
Siempre es un placer celebrar la poesía en Ayamonte y a ambos lados del Guadiana, que ya no es frontera. Allí el agua y el cielo, la marisma, el río y el mar, son parte de la luz que lo llena todo.
Cuando Clemen me pidió hace unos meses que le escribiera el prólogo de este libro (al que di el título de Agua de carne) mi primera sorpresa fue encontrarme con un trabajo diferente a lo que había publicado antes esta poeta, casi siempre dirigido al público infantil, que es también su ámbito laboral, aunque ya le había leído y escuchado algunos poemas de contenido amoroso. Versos de agua es un poemario pasional desde una voz femenina muy marcada. En estos versos hay una entrega absoluta a la necesidad de comunicación de una pasión que pide respuesta. Todo se concreta en imágenes físicas de un fuerte impacto, se pide la ruptura de las barreras y el contacto físico hasta el canibalismo amoroso en una entrega feliz en cualquier momento:
Me gusta
cómo me asaltas
en cualquier esquina
o lugar.
Aunque sucede en espacios de interior no es un monólogo: el yo poético exige la respuesta física o verbal del tú al que se dirige:
Cuando llegues a mí, solo mírame a los ojos.
Celebro este nuevo camino de la autora, que ha abierto la puerta a la expresión poética directa de las emociones más íntimas:
Me gusta verte rastrear mi ombligo
morder mis pechos bajo tus mano
y a la sombra de mi vientre.
Por otra parte, el libro está muy bien y cuidadosamente editado. La maquetación y las imágenes (que acompañan con elegancia y acierto a los poemas) son un ejemplo más del buen hacer de Antonio Garrido Álvarez-Monteserín.
(Las fotografías están tomadas de varios perfiles de Facebook y usadas en el muro de la autora en esta red social.)